El proceso de la educación
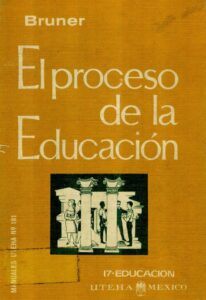 Hay libros que no pierden su esencia y se convierten, con el paso del tiempo, en clásicos, como este de Jerome Bruner. ¿Qué opinan los expertos de cómo se debe mejorar la enseñanza de las ciencias? ¿Qué ha de enseñarse, cómo y cuándo? Esta pregunta sirvió de guía a un grupo de 35 hombres (no hubo mujeres) expertos (en su mayoría profesores universitarios en Matemáticas, Física, Biología, Psicología, Literatura e Historia), convocados por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, para reflexionar sobre educación, pero, especialmente, sobre los planes de estudio de las ciencias con el objetivo de ofrecer pistas para mejorar su enseñanza en las escuelas primarias y secundarias.
Hay libros que no pierden su esencia y se convierten, con el paso del tiempo, en clásicos, como este de Jerome Bruner. ¿Qué opinan los expertos de cómo se debe mejorar la enseñanza de las ciencias? ¿Qué ha de enseñarse, cómo y cuándo? Esta pregunta sirvió de guía a un grupo de 35 hombres (no hubo mujeres) expertos (en su mayoría profesores universitarios en Matemáticas, Física, Biología, Psicología, Literatura e Historia), convocados por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, para reflexionar sobre educación, pero, especialmente, sobre los planes de estudio de las ciencias con el objetivo de ofrecer pistas para mejorar su enseñanza en las escuelas primarias y secundarias.
El informe final de este encuentro fue redactado por el psicólogo norteamericano Jerome Bruner (1915-) quien lo publicó bajo el título “Proceso de Educación” en 1960 causando un fuerte impacto en los medios intelectuales, ya que esta obra abogaba, según palabras de su autor, por una postura “estructuralista e intucionista en oposición a un mito primigenio de la pedagogía norteamericana, de corte empirista y pragmático”.
El libro desarrolla cinco ideas clave para pensar la elaboración de planes de estudios que respondan a los retos de una nueva era de tecnología científica que corresponde, según Bruner, a una segunda revolución industrial. Estas ideas son: estructura, disposición para aprender, pensamiento intuitivo y analítico, motivos para aprender y ayudas a la enseñanza. En esta reseña nos detendremos en las tres primeras.
Las estructuras subyacentes en cada disciplina científica
En primer lugar, es importante conocer las estructuras subyacentes en cada disciplina científica: “…aprender estructura, en resumen, es aprender cómo están relacionadas las cosas”. Para estos “hombres de ciencia” les corresponde a expertos poder organizar los principios generales de su ciencia, pero también pensar en las formas de desarrollar en los estudiantes “una actitud hacia el aprendizaje y la indagación, hacia la conjetura y la corazonada, hacia la posibilidad de resolver problemas cada uno por sí mismo” porque los estudiantes deben saber utilizar lo que han aprendido. Se trata, entonces, de presentar la estructura fundamental de una disciplina en tal forma que se “conserven algunas secuencias estimulantes que conduzcan al estudiante a descubrir por sí mismo”.
Cuatro razones defienden la enseñanza de las estructuras fundamentales de una disciplina:
- Una disciplina se hace más comprensible si se comprenden sus fundamentos.
- Favorece la memoria, ya que se ha comprobado que los detalles no se olvidan cuando se insertan dentro de un patrón estructural: “nosotros recordamos una fórmula, un detalle vivido, que involucra la significación de un evento, un promedio que comprende una serie de eventos, una caricatura o cuadro que preserva una esencia, técnicas todas ellas de condensación y representación”.
- “Entender algo como un ejemplo específico de un caso más general… es haber aprendido no sólo una cosa específica sino tener también un modelo para entender otras cosas como ésa que se pueden encontrar”.
- Se reduce el intervalo entre el conocimiento superior y el elemental, ya que en la actualidad el elemental se encuentra desfasado.
Sin embargo, estos hombres de ciencias, reunidos en Cabo Cord durante diez días en 1959, no solamente afirmaron la existencia de unas estructuras subyacentes en todas las disciplinas sino que lanzaron la hipótesis de que pueden ser aprendidas desde los primeros años de la escuela elemental: “Las ideas básicas que radican en el corazón de todas las ciencias y matemáticas, y los temas básicos que dan forma a la vida y a la literatura, son tan sencillos como poderosos. El dominar estas ideas básicas, usarlas eficazmente requiere una continua profundización del entendimiento de ellas por uno mismo, que provienen de enseñar a usarlas progresivamente”. Esta hipótesis se apoya en tres ideas fundamentes para la organización de un plan de estudios: el desarrollo intelectual en los niños, el acto de aprender y el currículo en espiral. A partir de estas tres nociones Bruner explicita cómo se comprende una segunda idea clave del libro, desarrollada en el segundo capítulo: “La disposición de aprender”.
La disposición de aprender
Los estudios de Piaget sobre las etapas del desarrollo intelectual del niño sirven de base para afirmar que, durante la etapa de las operaciones concretas, los niños son capaces de “captar intuitivamente ideas básicas” de las disciplinas pero a través de operaciones concretas sin que se les presente formalizaciones, lo que podrá hacerse más tarde.
Esta necesidad de adecuar la enseñanza a las etapas del desarrollo de los niños conduce al autor a detenerse sobre el acto de aprender que supone tres procesos simultáneos: la adquisición de información nueva, la transformación de esta información para emplearla en nuevas situaciones y la evaluación que permite comprobar si el empleo de la información adquirida es adecuada. Estos procesos tienen lugar en lo que Bruner ha denominado “un episodio de aprendizaje” (en el aprendizaje de cualquier materia hay, por lo regular, una serie de episodios de aprendizaje”). La elaboración de episodios de aprendizaje así como su duración exigen investigaciones, sobre todo, porque este aspecto “forma el centro de la comprensión de cómo se dispone un plan de estudio”. Un plan de estudio que debe asumir la forma de un “currículo en espiral” elaborado “en torno a las grandes cuestiones, principios y valores que una sociedad estima dignos del continuo interés de sus miembros” partiendo de la hipótesis de que desde temprana edad pueden introducirse “ideas y estilos que harán de él un hombre educado” respetando siempre su desarrollo intelectual y enseñando desde lo que el niño puede captar de forma más intuitiva y que luego, en grado superiores, se pueda volver a ello de forma más compleja y de manera más explícita.
El pensamiento intuitivo y analítico
La tercera idea clave es la defensa que Bruner hace del pensamiento intuitivo. ¿Qué separa un intuitivo de un adivinador o brujo? Bruner responde: “El buen intuitivo puede haber nacido con algo especial, pero su efectividad se basa en un sólido conocimiento de la materia, una familiaridad que da a la intuición algo con qué trabajar”. Así como percibe la totalidad del problema, el mismo dominio del conocimiento sobre lo que piensa y de su estructura le permite saltar pasos, tomar atajos para llegar a conclusiones que serán luego corroboradas por medios analíticos. De allí la complementariedad que debe existir entre ambos tipos de pensamiento: el analítico y el intuitivo. Puede suceder, inclusive, que el pensador intuitivo descubra un problema mientras que le toca al analítico formalizarlo.
Bruner llega así a una definición práctica de la intuición: “implica captar el significado, alcance o la estructura de un problema o situación sin confiar explícitamente en el aparato analítico del oficio de uno”. Pero luego de esta aclaratoria, Bruner se pregunta cómo enseñar a los estudiantes a desarrollar “sus dotes intuitivas” ya que “puede ser de primera importancia establecer un entendimiento intuitivo de los materiales antes de expongamos a nuestros estudiantes a métodos más tradicionales y formales de deducción y prueba”. Una alternativa posible es que los maestros lleven a cabo procesos intuitivos en clase para que los estudiantes los comprendan y puedan así imitarlos; a Bruner se le ocurre sugerir que el maestro responda a preguntas planteadas por los estudiantes con conjeturas que luego son sometidas a un análisis crítico. Otra forma de aproximarse al pensamiento intuitivo es a través del uso de procedimientos heurísticos que supone aplicar métodos no rigurosos para obtener soluciones sin el empleo de algoritmo (por ejemplo, con el uso de la analogía, el recurso a la simetría, el examen de las condiciones limitativas, la visualización de la solución). A pesar de las críticas dirigidas a este tipo de pensamiento, lo que sí está claro es que es “mejor para los estudiantes conjeturar, en vez de quedarse mudos, cuando no pueden dar la respuesta debida”. Para ello, es importante desarrollar en el estudiante la confianza en sí mismo y la valentía, ya que debe ser capaz de aceptar que “ese pensamiento… requiere una buena disposición para cometer errores honrados en el esfuerzo de resolver problemas”. Como se puede responder de forma equivocada al problema, el educador debe ser, por lo tanto “sensible para distinguir un error intuitivo- un interesante asalto en falso- y una equivocación estúpida o ignorante; y se requiere de un maestro que pueda aprobar o corregir simultáneamente al estudiante intuitivo”. Este capítulo del libro cierra con una propuesta de investigación de las prácticas en el aula que permita indagar sobre problemas y limitaciones de nuestras capacidades para estimular este tipo de pensamiento entre los estudiantes.
Los tres primeros temas que trata del libro (estructura, disposición a aprender y pensamiento intuitivo), se basan en una premisa: “la actividad intelectual es la misma, ya sea en la frontera del conocimiento o en un aula de tercer grado”, tanto para un matemático como para un historiador o escritor. Esta afirmación trae como consecuencia que la física o las ciencias sociales que se enseñan en la escuela debe ser igual a la que practican los científicos, solamente se diferencian “en el grado no en el tema”, por lo tanto, no es de extrañar que un estudiante que aprende la física debe comportarse igual a un físico profesional que trabaja en un laboratorio.
Beatriz Borjas
Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín
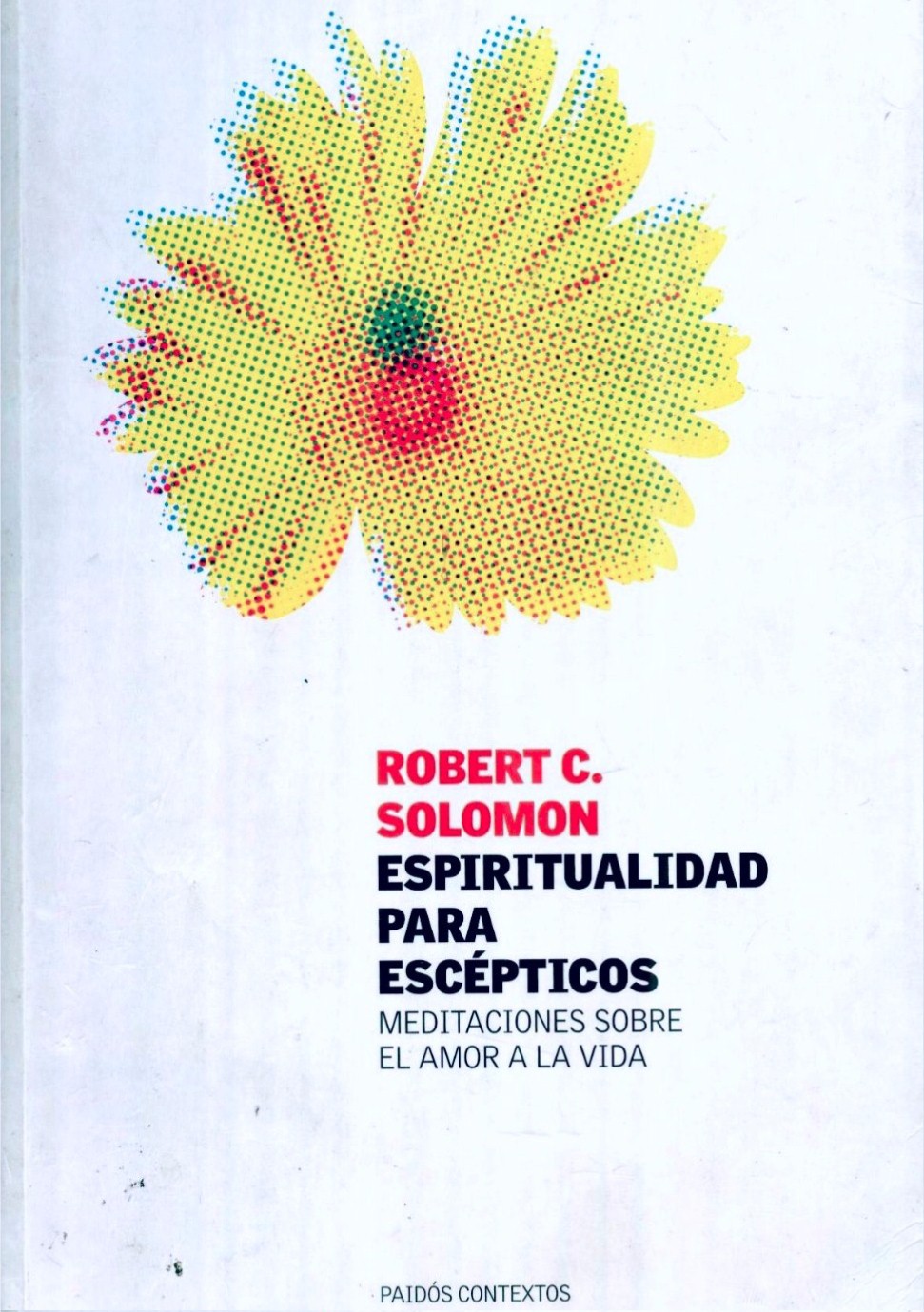
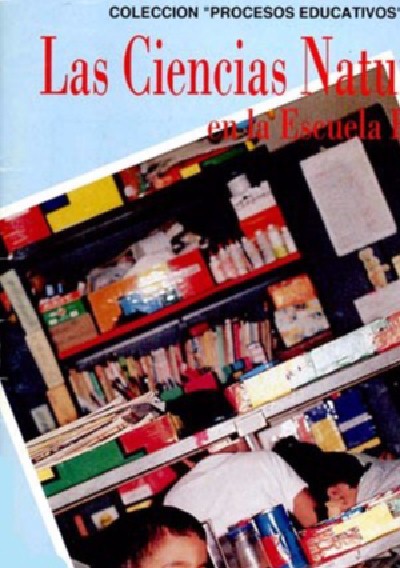
0 Comentarios